
Inicio
HISTORIA OFICIAL Y REVISIONISTA
Por José Luis Muñoz Azpiri (*)
(Presentación del libro “Juan Manuel de Rosas. Sombras y Verdades” de Leonardo Castagnino en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Juan Manuel de Rosas” el 17 de marzo de 2010.)
El revisionismo existe porque muchos aspectos de la historia argentina se ocultaron o interpretaron maliciosamente, no con el ánimo predispuesto a divulgar el pasado según criterios de fidelidad respecto a los acontecimientos ocurridos y su recta interpretación, sino con fines subalternos como se deducirá en la lectura de esta obra que estamos presentando.
Se corría, por ejemplo, el riesgo nada desdeñable de no ingresar en la Academia (esa especie de Jockey Club de los historiadores), como les ocurrió a Rómulo D. Carbia y Diego Luis Molinari, o de acceder apenas como miembro “correspondiente”, tal como le pasó a José Luis Busaniche, a pesar de su liberalismo, su erudición y su incuestionable seriedad historiográfica.
Estos intercambios incestuosos, porque escriben para el “frente interno”, dado que están en angustia perpetua frente a los revisionistas, populistas, nacionalistas o el “cuco” de turno, son particularmente abundantes entre los posmodernistas, que discuten cuántas identidades podrán soportar. Tienen su propio lenguaje exótico, que sólo comprenden los iniciados, y su trabajo se concentra, en gran parte, en descifrar textos y lenguajes divorciados del mundo objetivo. José L.Muñoz Azpiri
(*) José Luis Muñoz Azpiri (h), es Académico de Número del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.
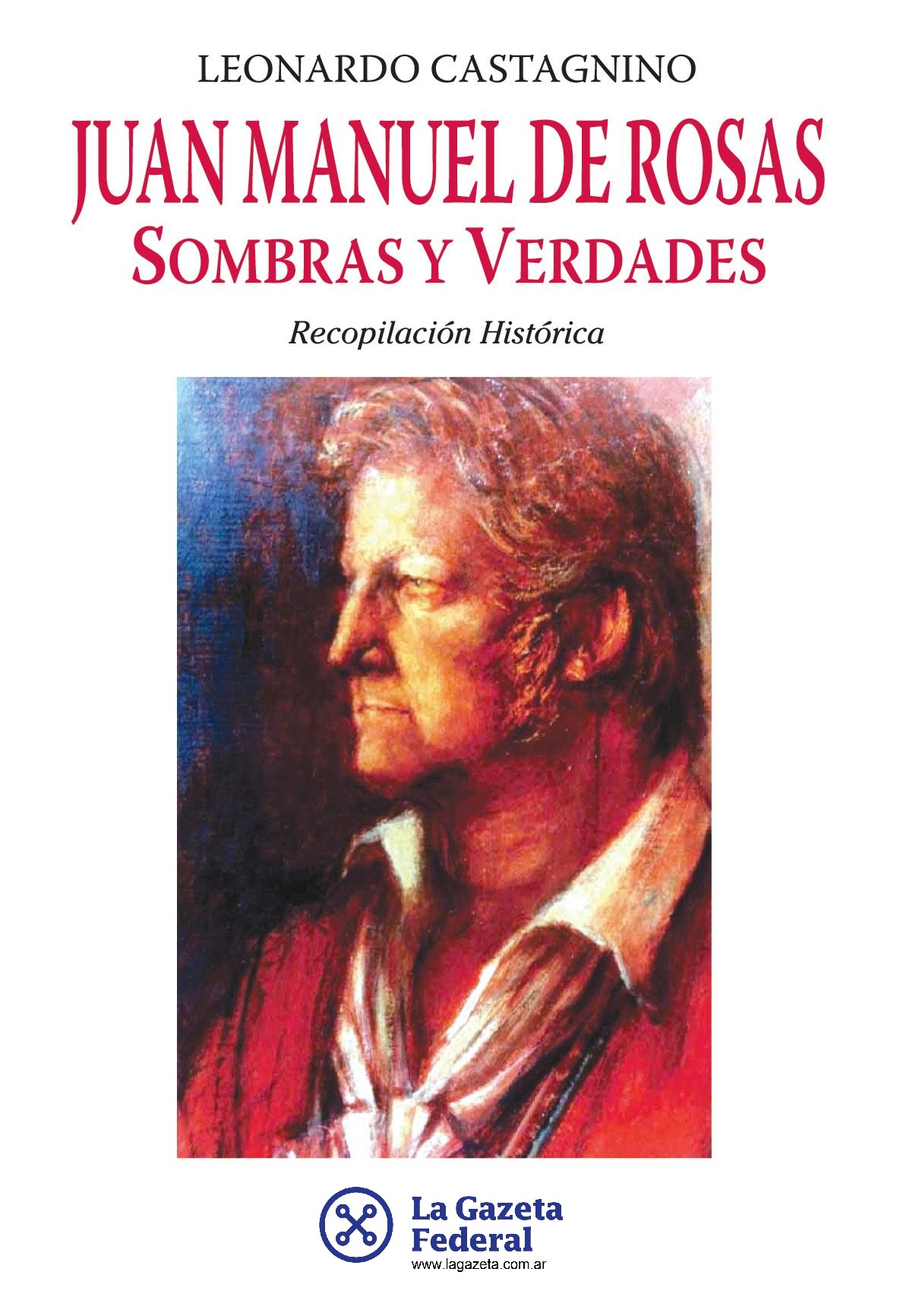 Las palabras de J.L.Muñoz Azpiri
Las palabras de J.L.Muñoz Azpiri
Me es sumamente grato, y por cierto inmerecido, el honor que se me confiere de presentar esta opera prima de nuestro amigo Leonardo, la que, por otra parte, esperamos sea el comienzo de una fecunda labor historiográfica.
Este libro no tendrá repercusión en los suplementos literarios de los grandes medios, como sí lo tienen obras menores de maestritas normales con aire de historiadoras, en tanto rindan pleitesía a las vacas sagradas de la historia oficial. Para ello es necesario prosternarse ante la figura del Sumo Pontífice que bendice o excomulga desde la Universidad de Berkeley (o a alguno de sus acólitos), al Júpiter tonante de la izquierda argentina – Davis Viñas – o el “enfante terrible” de la literatura portuaria, Juan José Sebreli. Afortunadamente, esta casa, que dicho sea de paso integra la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, siempre ha sido una tribuna abierta a todas la expresiones del campo nacional y hoy abre generosamente sus puertas para presentar esta obra del amigo Castagnino que, a partir de ahora, también es nuestra.
El autor, afortunadamente, no integra “la corporación de historiadores”, como la define Luis Alberto Romero, orgulloso de su pertenencia la misma, ni a los territorios feudales de los Departamentos de Historia de Las Universidades. No, es ingeniero, y es tal vez esa capacidad de cálculo inherente a su profesión, la que le ha permitido la mesura y el equilibrio con que encara a esta figura, por cierto, polémica de nuestra historia. Sin embargo, esta objetividad no significa la asepsia estéril de un laboratorio con la que, ciertos “profesionales de la historia”, dicen encarar la indagación de nuestro pasado; ocultando, arteramente, la más descarada manipulación del mismo con fines políticos. Las opiniones de Halperin Donghi referentes al revisionismo y el peronismo me eximen de comentarios.
Decía Ernesto Palacio en “La historia falsificada” que no sabemos qué hacer porque no sabemos lo que somos; y no sabemos lo que somos porque se nos ha confundido deliberadamente sobre nuestros orígenes y no sabemos ahora de donde venimos”. La Argentina tiene dos historias: la oficial, por un lado, redactada a partir de mensajes de protagonistas y continuadores que muchas veces carecieron de la imparcialidad y perspectiva temporal suficiente para juzgar los hechos que los ocupaban y, del otro, la reacción del denominado revisionismo histórico, que, frente a muchas arbitrariedades, incógnitas y excesos diversos, buscó correr el telón para reivindicar la verdad, ofrecer certezas y despejar el incómodo camino poblado entre réprobos y elegidos, según gustos y afinidades.
Todo país del mundo tiene su historia académica u “oficial” y su historiar “revisionista”. Lo tiene Inglaterra, Francia, Italia, la misma España y nuestra propia nación. Hilaire Belloc y G.K. Chesterton suponen que la historia de Inglaterra ha sido falsificada para servir a los intereses de la familia Cecil; en Italia se dice que lo mismo ha sucedido respecto de la Casa de Saboya; en Francia Charles Maurras y Jacques Bainville denuncian un “fraude” de este tipo en detrimento de las flores de lis y la herencia de las Cruzadas; en España, no pocas veces se ha redactado la historia local copiando juicios de historiadores protestantes y liberales de Alemania o Inglaterra cuyo objetivo manifiesto, camuflado en la reivindicación de las “autonomías”. Era negar las grandezas cívicas nacionales. De aquí que el hecho del revisionismo en si, obedezca a una constante general de la crítica histórica y carezca de las intenciones y proyección que quiere asignarle un sector de la opinión, apartado del contacto con los temas cosmopolitas o universales. Para nosotros, el “provincialismo” del revisionista reside tan solo en el juicio de quién administra dicha censura; en todas partes del mundo existe la crítica académica y la antiacadémica y resultaría una muestra de limitación o aldeanismo optar, con exclusividad, por una de ellas. El mundo es suficientemente ancho y complejo como para albergar a todas las ideas.
El hecho de que una suerte de discípulo del general Bartolomé Mitre, el doctor Adolfo Saldías, haya formulado hace más de un siglo el desafío más significativo que ha experimentado la interpretación sectaria del pasado, no constituye un testimonio menor del lamentable estado en que se encontraba la historia, por ejemplo, respecto de esa etapa fundacional del pasado. Dice Marcelo Ramón Lascano, en otra obra de imprescindible lectura, “Imposturas históricas e Identidad nacional”: “Es cierto, la revisión disgusta y fomenta desencuentros. Pero ¿Por qué todas las disciplinas aceptan pacífica y civilizadamente severos cuestionamientos a sus contenidos y entre nosotros ciertos intérpretes del pasado lo resisten? Esto es así porque, más allá de escuelas, doctrinas, criterios interpretativos, muchos acontecimientos pretéritos han estado, al menos en el caso argentino, expuestos a servir otros intereses que los que conciernen específicamente a la Historia”.
Las impugnaciones al revisionismo que brotan desde las atalayas donde los enfoques tradicionales custodian celosamente sus líneas, tienen algunas debilidades. Desde el punto de vista metodológico, precisamente porque resisten casi por definición la autocrítica, que es esencial al espíritu científico. El silencio que ha rodeado a Adolfo Saldías, Vicente y - sobre todo – Ernesto Quesada, Vicente Sierra, Rodolfo y Julio Irazusta y más recientemente, Raúl Scalabrini Ortiz, José María Rosa, Fermín Chávez y otros, condenados al ostracismo desde lo claustros universitarios, cuando no objeto de sorna por parte de los mismos, que califican de “folkloristas” a estos novedosos intérpretes del pasado, es todo un testimonio de las actitudes refractarias que han nublado el pasado argentino y salpicado nuestra identidad.
No hace mucho, decía el recordado Jorge Bernardino Rivera en su “Celestina y la pedagogía de la historia”, que ubicarse en la vereda de enfrente en materia de exégesis y apologética histórica involucró generalmente riesgos académicos y personales que no todos los autores desearon correr. Pero entre nosotros resultó peligroso no solo ubicarse en la vereda opuesta, y disentir con lo esencial de la patrística consagrada, sino hasta el simple hecho de colocarse en posición “heterodoxa” en cuestiones accesorias o de mero detalle anecdótico.
Se corría, lo que para un historiador o una corista de la calle Corrientes equivalía a un auténtico suicidio profesional, el riesgo del silencio, de la animosidad sorda, del rumor desprestigiante, de la hostilidad rencorosa y de la condenación a la última fila, como le ocurrió a Ernesto Quesada, por sus libros sobre el rosismo, a Ricardo Rojas (hasta que “reaccionó”) por La restauración nacionalista, a Juan Álvarez por Las guerras civiles argentinas, a Rodolfo y Julio Irazusta por La Argentina y el Imperio Británico, a Raúl Scalabrini Ortiz, por Política británica en el Río de la Plata e inclusive a Enrique de Gandía y Roberto Levillier por sus trabajos “heterodoxos” sobre Álzaga.
Pero no se trata, continúa Rivera, “de predicar la guerra santa contra el Olimpo liberal para erigir en su lugar una nueva casta de inmortales revisionistas y de “estampitas” nacionales, sino de recuperar (sin recortes excluyentes ni enfoques prejuiciosos, como los que hemos padecido) el conjunto del campo histórico y cultural, en todos aquellos aspectos que hagan de manera profunda y efectiva, a nuestro proceso de descolonización, de reidentificación y de reivindicación de los propios patrimonios.”
Meritoriamente, este libro lo logra. Que bueno, y que bueno que se publique en el año del Bicentenario, porque fue gracias a esta figura tutelar; magistralmente relatada en sus páginas, quién con garra férrea, en uno de los peores momentos de nuestra historia (más de dos mil días de asedio externo) impidió que nuestra Nación se partiera en cuatro republiquetas. Recordemos – y el autor nos ayuda – la Banda Oriental “La tierra purpúrea que Inglaterra perdió”, según reza la primera edición de la obra de Enrique H. Hudson, los Araucanos y Chile merodeando en la Patagonia que Rosas integró al país, la Confederación Peruano-boliviana acechando a Salta y Jujuy, el Paraguay asentado en Formosa, los “romanticos” exiliados y conspirando en Montevideo, la amenaza siempre latente del Imperio del Brasil y la agresión descarada de la OTAN de la época: la intervención anglo-francesa.
Se comprende la inquina liberal, siempre al servicio de intereses externos. Rosas no aflojó a las pretensiones hegemónicas y menos en el tema de las vías navegables, ni en la independencia de Uruguay y Paraguay, como seguramente hubieran hecho los Estados Unidos en circunstancias parecidas.
Leonardo Castagnino describe con didáctica ejemplar el tortuoso período de la Confederación Argentina y sus vicisitudes. Con una pluma que nada tiene que envidiar al Benito Pérez Galdós argentino, es decir, a Manuel Gálvez, asume el mérito de la pedagogía patria, acercando al gran público, siempre encadenado a las trivialidades cotidianas, a las “patéticas miserabilidades”, al decir de don Hipólito Irigoyen, la descripción de quien fuera bautizado por Giovanni Papini “el César de la Pampa”.
Pero también este trabajo tiene un mérito más: está bien escrito. Al igual que Ernesto Renan, Taine, Momssen, Gibbon, Menéndez y Pelayo y otros, considero, si se me permite la presunción, que la historia es también un ejercicio literario. Práctica que niegan quienes, escudados en una supuesta “objetividad científica” nos indigestan con sus insoportables discursos. Quienes hemos padecido la lectura de Halperin Donghi, sabemos de oraciones extensísimas, sujetos pocos distinguibles, sobreentendidos sólo entendidos por el autor. En definitiva, textos áridos, poco amenos y de dificultosa lectura. Similares a los manifiestos de los cagatintas de “Caja Abierta”, que hacen una suerte de “reflexión interna”.
No este el caso, porque no tengo dudas que tras la lectura de “Juan Manuel de Rosas. Sombras y Verdades” y, sobre todo, después del vino de honor que vamos a compartir, más de alguno de ustedes, con ojos afiebrados, desafiando a la concurrencia de algún boliche, clavará el facón en el mostrador y gritará ¡Viva el gaucho don Juan Manuel! Recordando lo viejos tiempos.
Que así sea, querido amigo.
(José Luis Muñoz Azpiri)

Nació el 22/06/57 en Buenos Aires, cursó estudios superiores de Historia en la Universidad del Salvador y de Antropología en la UBA y la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México.
Egresado del Curso Superior de la Escuela de Defensa Nacional, integra el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Ejerce el periodismo en diversos medios nacionales y extranjeros. Su último libro (2007) es "Soledad de mis pesares" (Crónica de un despojo).
Videos de la presentación del libro
Dr.Gelly Cantilo (Presidente del Instituto), Jose Luis "Pepe" Muñoz Aspiri (Orador),
Diego Gutierrez W.(Presentacion)
Ver artículos relacionados:
- Visperas de la agresion Anglo-francesa
- El Restaurador de Las Leyes
Fuente: www.lagazeta.com.ar